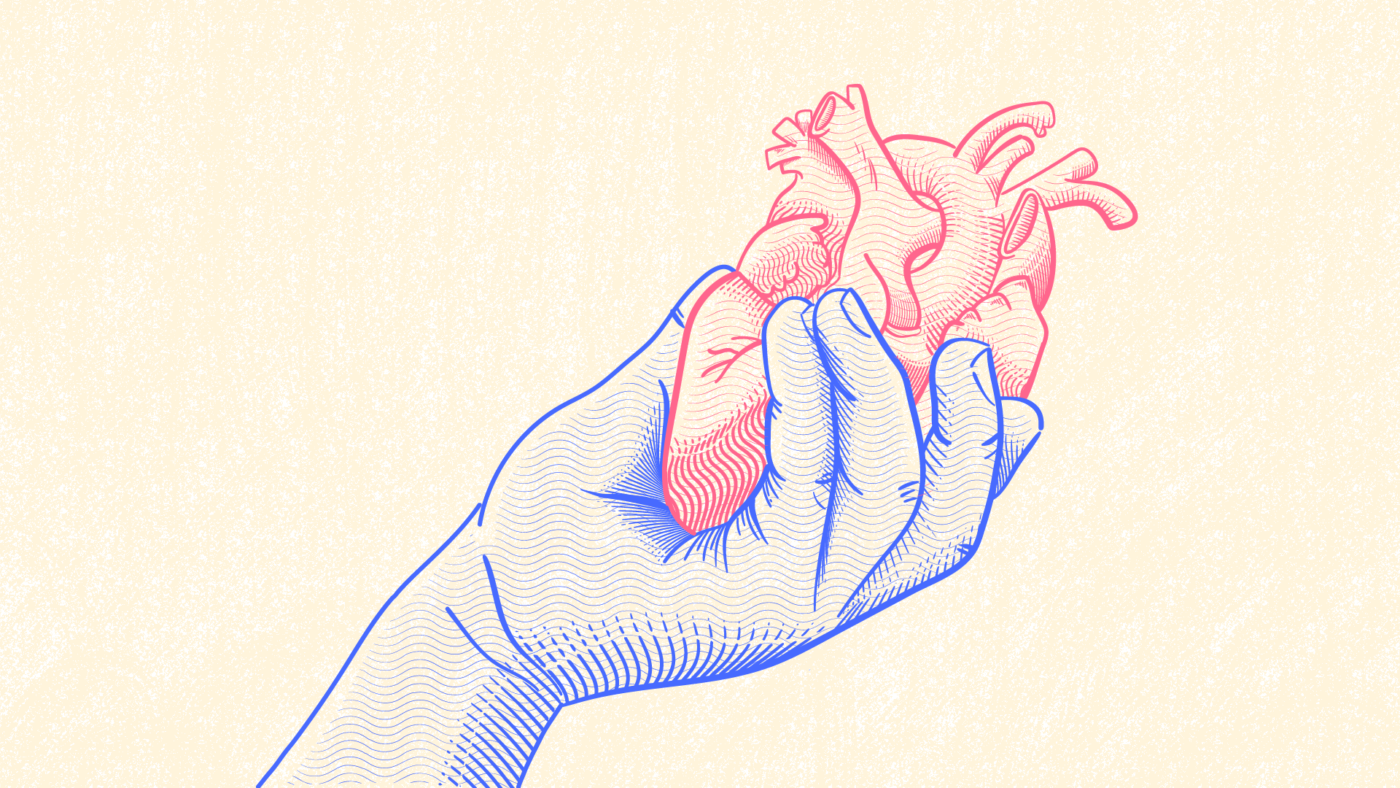Durante todo este mes, compartiremos contigo una serie de devocionales llamada Treintaiún días de pureza. Treintaiún días de reflexión sobre la pureza sexual y de oración en esta área. Cada día, compartiremos un pequeño pasaje de la Escritura, una reflexión sobre ella y una breve oración. Este es el día cuatro. El devocional de hoy será compartido por un escritor invitado: Dr. Joel Beeke (cuya traducción de la Biblia preferida es la KJV —para el estudio en español, usaremos la LBLA—) que, con su amor por los escritores puritanos, está particularmente preparado para escribir sobre hacer morir al pecado.
Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis (Ro 8:13).
Cada cristiano se encuentra viviendo dos realidades: lo que él es en Cristo y lo que él es en el presente, donde sea que llegue a encontrarse en su peregrinaje terrenal. La primera realidad es el hecho de su justificación «por fe solo en Cristo» de la culpa de todo el pecado y el hecho de su unión personal con el Cristo crucificado, resucitado y recibido en gloria. La otra realidad es el grado de santificación personal del cristiano. A diferencia de la justificación, la santificación nunca será completa en esta vida. Un primer paso sustancial es la regeneración del corazón que marca el comienzo de toda la verdadera vida cristiana. Sin embargo, el camino por delante está plagado de dificultades. Podemos retroceder en este camino, pero también podemos avanzar. Todos pasamos por periodos de estancamiento y declinación.
El cristiano pronto aprende que el pecado aún lo tiene sujeto y permanece en él, incluso «angustiándolo», siguiendo sus pasos y cargándolo con culpa y vergüenza. Pablo describe este pecado remanente como «otra ley en los miembros de [su] cuerpo que hace guerra contra la ley de [su] mente» (Ro 7:23). ¿Cómo responde el creyente a esta «ley del pecado»? Debemos mortificar (hacer morir) lo que Pablo llama «el viejo hombre y las obras de la carne» y «las lujurias de la carne» (Ro 8:13, 13:14; Col 3:5). Esta mortificación es tanto un don (del Espíritu Santo) como un deber (nuestro). Por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar ninguna mortificación perdurable sin el Espíritu de la gracia. Sin embargo, por la gracia poderosa y capacitadora del Espíritu Santo, podemos y debemos odiar el pecado, estrangularlo, y atravesarlo con una espada. A menudo debemos meditar en las terribles consecuencias de pecar contra nuestro amado y trino Dios y Salvador. Debemos conocer nuestros propios corazones y debilidades y evitar esas situaciones en las que tendemos a fomentar las tentaciones en las que somos más débiles para combatir. Debemos abandonar todos los restos de la vida que dejamos atrás cuando comenzamos a seguir a Cristo. Debemos someternos bajo el poder de la cruz de Cristo que puede lidiar con la muerte (Ga 6:14) para que el Espíritu de Cristo haga morir lo que es terrenal en nosotros.
El Espíritu de Cristo nos centra en Cristo cuando nos enseña cómo mortificar al pecado. La mortificación comienza cuando condenamos nuestros pecados como transgresiones de la ley de Dios. Confesamos estos pecados para ser perdonados por Dios y lavados por la sangre de Cristo. Entonces abandonamos esos pecados por causa de Cristo. Pablo nos dice que peleemos contra el pecado desde una posición de fortaleza (Ro 6; Ef 6). Conoce lo que eres en Cristo. En Cristo hemos muerto al pecado. En Cristo hemos sido resucitados a una nueva vida. En el Cristo crucificado hemos sido liberados del dominio del pecado y seguimos muriendo al pecado, para que así, como John Owen enfatiza, experimentemos la muerte del pecado en la muerte de Cristo. El pecado podría atacarnos, pero no puede dominarnos, mientras permanezcamos firmes en Cristo, invocando su nombre. En Cristo, se nos asegura la ayuda de Dios en la lucha contra el pecado. Aunque caigamos y perdamos varias contiendas contra el pecado, debido a nuestra unión y comunión con Cristo por fe tenemos la promesa de la victoria y de la liberación final, las cuales, más que cualquier otra cosa, nos da esperanza y alimento en la batalla diaria contra el pecado. El único pecado fatal para nuestra causa es la incredulidad. La incredulidad sola puede privarnos de la gracia de Dios y no dejarnos entrar en su Reino.
Bendito Dios Trino, a la luz de su santa ley, confieso el dolor de mi corazón por haberlo provocado con mis pecados. Por su Espíritu Santo, profundice más y más en mí el odio por esos pecados y el deseo de huir de ellos, muriendo al pecado con Cristo y resucitando nuevamente a la nueva vida, para vivir ante usted en rectitud y verdadera santidad, por su nombre. Al creer en su promesa del Evangelio, le pido su perdón por mis pecados y su ayuda por medio de su Santo Espíritu para pelear contra el pecado, contra el diablo y contra todo su dominio, para vencerlos, como un seguidor de Cristo, y como uno que lleva su nombre ante el mundo. Amén
Este recurso fue originalmente publicado en Tim Challies | Traducción: María José Ojeda